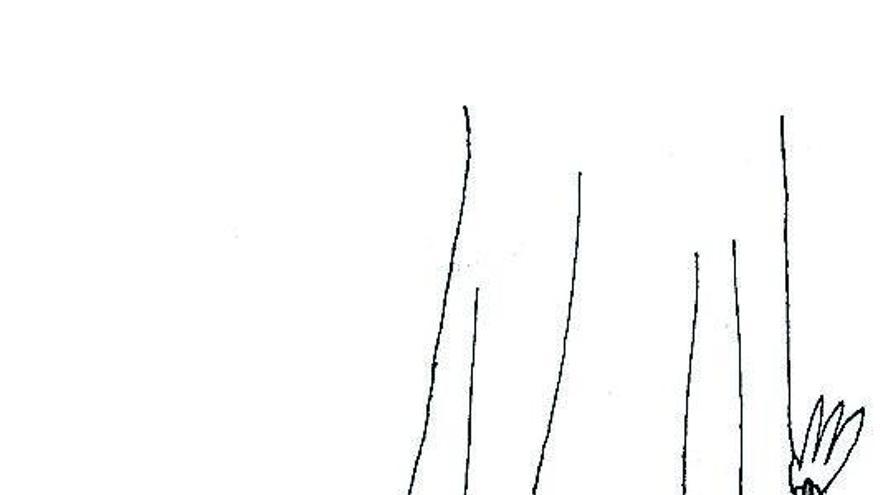La ropa era nueva. Me la había traído Santa Claus. Era incómoda, pero ya me he acostumbrado a los pantalones de pana. Mi madre insistió en que mi primo Adrián también los llevaría. Imagínate el berrinche cuando Adrián llegó con aquellos vaqueros negros tó guapos. Me sentí como un niño con uniforme nuevo, picante, incómodo, rígido.
Pero eso fue entonces y ahora es ahora.
He cumplido con mis obligaciones en estos últimos días; he dicho lo que tenía que decir a quien tenía que decírselo; y lo he dicho de veras. Que sí. Nunca en mi vida he apretado tantas manos ni recibido tantos besos. Gente que estuvo antes que yo, antes de que yo fuera consciente de mí mismo. Me preguntaron por mis padres (la última vez que los vi estaban bien), si me gustó el colegio ( no demasiado) y cosas así.
Finiquitadas las formalidades, como no tenía otra cosa que hacer, empecé a vagar por ahí. Al principio pensé que era algo aleatorio. Hasta que me topé con la jardinera de azaleas. La flor preferida de mi madre. Tomé una calle y luego otra. Giré a la derecha. Luego a la izquierda. Me encontré rodeado de edificios de media altura.
Atravesé una reja y accedí al teatro.
Entonces me di cuenta de adónde había estado yendo todo este tiempo. Me sentí un poco idiota.
Lo recuerdo, apenas un año de eso. La Sala Cánovas había programado un ciclo de teatro infantil . Mamá y yo nos sentamos a media sala y esperamos a que empezara la función.
Eso fue entonces.
En el hilo musical, sonaba una canción de aires caribeños. Mi padre solía ponerla en el coche, junto a otras canciones antiguas. La cantaba un tal Harry, y preguntaba: «¿Cuán bajo puedes llegar?».
-¿Qué ponen hoy? -dijo alguien detrás de mí.
La niña era mayor que yo. Tenía rasgos asiáticos y apoyaba la barbilla sobre sus antebrazos en el respaldo de la butaca delantera.
Me encogí de hombros.
-Vengo todos los días -dijo la niña- A veces me gusta lo que ponen y otras no. Pero no quiero dejar de venir. ¿No te había visto por aquí antes? Tu cara me suena.
Era posible, respondí. Nos mandaron callar con un siseo.
Se abrió el telón y salieron unas marionetas; eran los personajes de La Venganza de Don Mendo. La chica se acercó a mí.
-¿Es una obra divertida? -Su aliento olía a clorofila. Asentí. Ella arrugó la nariz- No sé; la diversión es algo muy relativo, ¿No crees? Espera y verás.
« Y me anulo y me atribulo y mi horror no disimulo pues aunque el nombre te asombre quien obra así tiene un nombre, y ese nombre es el de chulo...»
La niña aguantaba la risa para no darme esa satisfacción.
«¿Qué has hecho, maldita mora? ¿Y en quién me vengo yo ahora?»
Su risa inundó la sala. La mía la acompañó.
«Ved cómo muere un león cansado de hacer el oso».
Al final del último acto, Don Mendo se clavó un puñal en el pecho: «Sabed que menda... es don Mendo... y don Mendo... mató a.. menda».
La marioneta cayó muerta. Al poco, se levantó y clavó su mirada en mí. Detrás de él, una pantalla proyectó una foto que me resultó familiar.
La marioneta habló: «El niño creció. Estudió. Estuvo un tiempo en el paro, pero encontró trabajo, y luego otro. Se casó. Tuvo un par de hijos que luego vivirán sus propias vidas. Descubrió que había dejado de amar a su mujer. Trabajó más. Se jubiló y luego...».
El rostro de la pantalla era el mío. Y el de mi padre. Y el de mi abuelo. «Vive lo suficiente y verás los rostros repitiéndose en el tiempo», dijo Don Mendo.
-No parece que me haya perdido gran cosa -dije.
-Eso pensé yo -respondió la chica.
El acomodador me tocó el hombro:
-Tu madre ha venido a recogerte.
-Será verdad -exclamé, boquiabierto.
-Menuda potra -dijo la chica, reclinándose en su butaca, su rostro camuflado entre las sombras de la sala.
Tomé la mano de mi madre, y ella apretó con fuerza. Salimos fuera, a recorrer el camino de ladrillos amarillos. A lo lejos, aún sonaba la canción.
«¿Cuán bajo puedes llegar?»
Pero yo ya estaba yendo hacia arriba.