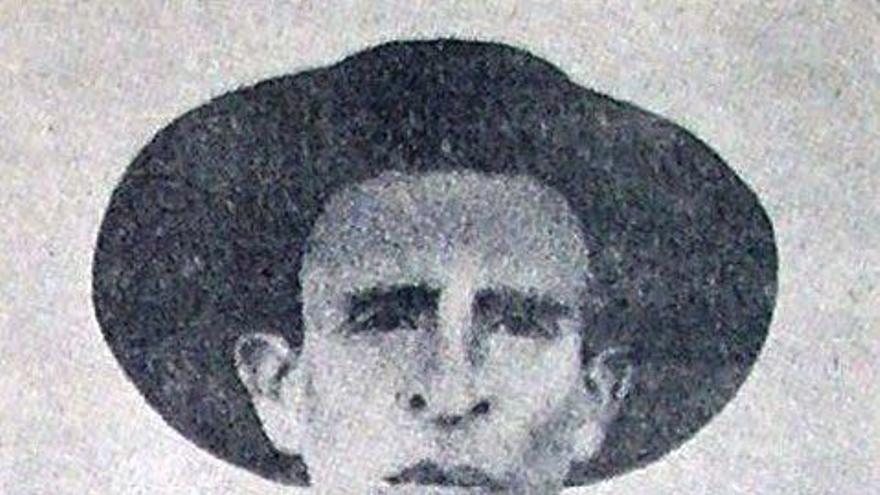La historia, siendo trágica, debía ser frecuente en la época, la segunda mitad del XIX. No había fórmulas médicas mágicas para escapar de las garras y el capricho de la enfermedad. Una madre lleva ya un tiempo maluquilla, llena de achaques, sin parar de toser y escondiendo los pañuelos manchados de la muerte que se va derramando por la boca. A veces tiene que pararse en cualquier esquina para tomar aire: se asfixia y parece que el pecho le va a estallar. Si los niños la miran, logra, sin saber de dónde, sacar fuerzas y devolverles una sonrisa. A lo mejor los regaña y alza la mano para que piensen que todavía puede tirar del carro.
Ya le van quedando muy pocos dientes y, aunque es joven, su cuerpo está avejentado y marchito, devaluado. Sus hijos, los dos, la quieren con locura; el pequeño se le agarra a las piernas y el mayor, más vergonzoso, duda en la calle en cogerla de la mano: si están en la casa y ella duerme, a veces, la peina y la mece y la nombra reina de un país de fantasía. Es probable, además, que el padre ni medio exista, alguien borroso que se tira meses y meses sin aparecer y que cuando lo hace, de repente, es para zurrarlos y echarse luego a dormir en un rincón. A lo que llaman casa será un cuartucho en el que llevan una vida miserable, de perros.
La madre va de mal en peor. Estamos en pleno invierno, en una noche de tormenta. La galerna ha cogido desprevenidos a unos pescadores. Las familias rezan y hay velitas encendidas pidiéndole amparo y protección a la Virgen. Hace frío y la humedad lo empapa todo. En el cuartucho, la madre ya no encuentra fuerzas suficientes y en un silencio horrible que dura una eternidad, da el último suspiro y muere, dejando la mandíbula desencajada y los ojos abiertos. La asiste, espantado, uno de sus niños, el que la peinaba. No llega a los diez años. Están solos y no sabe lo que hacer. Agarra la vela y se acerca al jergón donde descansa su hermano el pequeño que, ajeno al dolor, ha logrado refugiarse en el sueño. Lo zarandea, lo despierta, le da la noticia: se han quedado solitos en el mundo.
El pueblo supo de esta tragedia y acertó a condensarla en una suerte de haikú gitano, cinco versos que un genio de la música metió poco más tarde por un estilo nuevo de malagueñas, diferentes a las muy famosas del veleño Juan Breva y que, con pocas variantes y repitiendo algunas palabras, dice así:
Serían las dos de la noche,
vino mi hermano a llamarme:
«¿Por qué no te despiertas, hermano mío,
que se nos ha muerto nuestra madre
y nos quedamos solitos».
Ese monstruo de la naturaleza fue el mítico Enrique El Mellizo. Heredó de su padre el oficio, en el matadero de Cádiz, y también el sobrenombre con el que pasaría a la historia del flamenco. Nunca fue lo que hoy entendemos por un cantaor profesional, y la mayor parte de sus recitales los dio en su ciudad natal y los pueblos aledaños, haciendo breves incursiones en las provincias de Málaga y Sevilla. Aparte del cante le entusiasmaban los toros, por lo que se enroló en varias cuadrillas, de puntillero o al mando de las banderillas. En 1886, en una fiesta que montó el torero Hermosilla en Jerez, conoció al entonces muchacho Antonio Chacón y parece que allí fue donde le anunció que algún día lo nombrarían el Papa del Cante. Por su casa se dejaría caer, mientras cumplía con el servicio militar, otro mito, Manuel Torre.
De carácter voluble, alternaba los largos períodos de optimismo y alegría con otros de hondísima melancolía y tristeza. Un raro. Es entonces cuando se iba a pasear por las calles más solitarias y se acercaba hasta la orilla para consolarse con el rumor de las olas o se arrimaba a la tapia del Hospital de los Capuchinos a cantarle a los desquiciados locos, que se amansaban como corderos. A veces, y porque le agradaba su compañía, se llevaba a un niño que luego sería padre del niño Manolo Caracol. Uno de sus mayores pasatiempos, cuentan, era dejarse caer por los templos de la ciudad, con un cartuchito de pescado, a escuchar los cantos en latín que soltaba solemne el cura. Después, al salir a la salada claridad, los tarareaba y los iba incorporando a su repertorio de siguiriyas, malagueñas y soleares. Los expertos musicólogos defienden acaloradamente y levantando los puños que en sus creaciones se pueden rastrear sin dificultad las melodías sublimes del canto gregoriano.
Puede que la tristeza fuera una constante en su vida, quién lo sabe. Tres hijos le sobrevivieron, Antonio, Enrique y Carlota, pero a otros seis los tuvo que enterrar sin que llegaran a la fragancia de la primera juventud, en una época en la que la mortandad infantil era espeluznante y cotidiana. Sabemos que Chacón, llamado ya Don Antonio, le organizó un festival benéfico para recaudar fondos con el propósito de que a uno de sus hijos no se lo llevara el ejército al desastre colosal del 98. Sin alcanzar los 60 años, achacoso, moría de tuberculosis. Desde hacía un tiempo se ahogaba al cantar, como la madre de la tragedia. El círculo, por fin, se cerraba. La legión que ha dejado de seguidores se antoja interminable: su hijo Enrique el Morcilla, Aurelio Sellés, el Chico Mellizo, El Flecha, Pericón, el Chato de la Isla, Chaquetón, Mariana Cornejo, Rancapino...
No se puede descartar que en algún momento llegara a impresionar sus creaciones en cilindros de cera, que dejara grabadas para la posteridad sus malagueñas y siguiriyas, las alegrías y las saetas, los tientos. Nadie lo sabe y todos lo deseamos, el que en alguna mudanza algún heredero despistado encuentre, debajo de un mantón de Manila y más de un siglo después, una caja con el tesoro anhelado. La lengua de lava del río del flamenco sigue avanzando, a veces con tanta lentitud que somos incapaces de apreciarlo. Las brújulas, los sistemas de navegación, el google maps, sirven de poco. No está de más recordar la cita con la que Ramón Soler abre uno de los trabajos incluidos en el primer volumen de la Colección Martín Ballester, dedicada, cómo no, a Don Antonio Chacón. Es del californiano Tom Waits, y dice que él ama las melodías hermosas que cuentan cosas terribles. Esta máxima mínima no la debiera olvidar nunca la familia del flamenco y sirva esta malagueña del Mellizo como un vivísimo y claro ejemplo. Se ha cantado hasta la extenuación; nosotros, porque nos sigue pellizcando el alma, nos quedamos con la versión que grabara El Chocolate junto al maestro Melchor de Marchena.