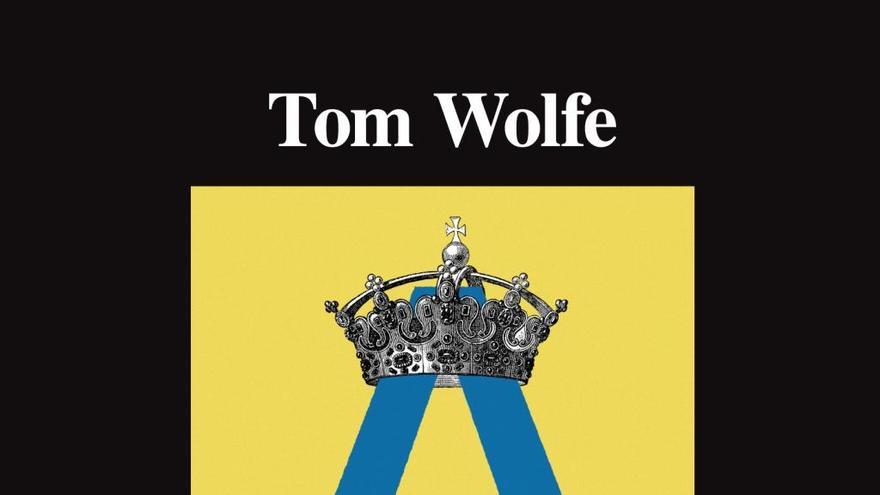Sintiéndolo mucho, El reino del lenguaje no es el anunciado testamento literario sino los restos mortales del gran Tom Wolfe (Virginia, 1930-Nueva York, 2018), paseados sin necesidad ni pudor. Se publicó en inglés, cierto, un año antes de su muerte, pero no deja de ser un borrador presentable antes que un libro acabado, con incoherencias, desequilibrios, repeticiones, anuncios sin consecuencias y bosquejos de rápido carboncillo y que el último y por eso más exquisito dandi de las letras americanas no se permitiría antes así como así. Creo, incluso, que más que una obra inacabada este es un proyecto abandonado y recuperado.
Como hiciera en sus títulos más célebres el maestro del Nuevo Periodismo desmontando mitos contemporáneos (el paraíso hippy, el éxito yuppie, la izquierda exquisita o los gurús del arte y la arquitectura modernas), Wolfe reservaba un dardo para el lingüista Noam Chomsky (Filadelfia, 1928), Padre Creador de la teoría generativista, el Noé que salva a la lingüística de las aguas del arcaísmo precientífico subiéndola al arca de las ciencias duras. Algo nos dice que ambos tenían presente y se ayudarían en el proyecto, interesados quizá en la criatura. Habrá horas de entrevistas inéditas que asoman en las penúltimas páginas. Pero en algún momento se cansarían de apuntar el tiro y de sostener la diana.
Es entonces cuando Wolfe, pienso, debió de abandonar el proyecto, para recuperarlo después in extremis. Ese súbito desinterés que le supongo coincidiría con la palinodia chomskiana, cuando se retracta y deja en descubierto a no pocos discípulos, a raíz de un descubrimiento que trastocaba sus teorías de una gramática humana universal, las estructuras profundas del lenguaje que sería posible recuperar hasta su fundamento.
Así, en 2005 Daniel L. Everett publica una investigación sobre la lengua de los indios pirahã, cuyas peculiaridades contradicen la universalidad de la gramática y de la adquisición del lenguaje. Cuando, en lugar de negar a Everett, Chomsky termina señalando a algunos de sus propios seguidores por haber exagerado el desarrollo de sus tesis, la tensión que justificaba el proyecto de Wolfe se relaja. Lo que las teorías postmodernas habían intentado en vano lo conseguía este lingüista misionero armado de un humilde cazamariposas: el trabajo de campo, el viejo empirismo que Chomsky despreciaba desde su altura prometeica.
Pero tampoco se engañen, nos advierte Wolfe, viejo lobo: lo de 2005 no fue una rendición, sino la añagaza postrera del viejo zorro para hurtarle el bulto a sus críticos haciéndose el muerto, inmolando el alma de su obra para salvarle por los siglos el cuerpo.
No se sabe si de las teorías chomskianas quedará mucho más que el respeto que merece toda audacia. Wolfe pretende debilitarle los flancos, cargando contra la «inquisición neodarwinista» (p. 51), haciéndole decir a Darwin palabras que no decía; afeándole contradicciones políticas al siempre contestatario; y respondiendo en un pispás a la eterna pregunta de los orígenes del lenguaje: «¡Baam! Una luminosa noche caí en la cuenta» (p. 156). Y aduce aquí nada menos que las risibles teorías premodernas de la nemotecnia, ya ridículas para Feijoo, que en 1742 las arrojaba al tinglado de las estafas meritorias.
Muchas de estas andanadas de Wolfe son inocuas por innecesarias, tras la retractación chomskiana de 2005. Pero al fin lo que siempre importó al cisne blanco, y donde su escritura conserva el nervio, es al desmontar la construcción de los mitos pop, preocupado a veces por saber si en todos los Estados Unidos de América había otro cisne más gallo que él.