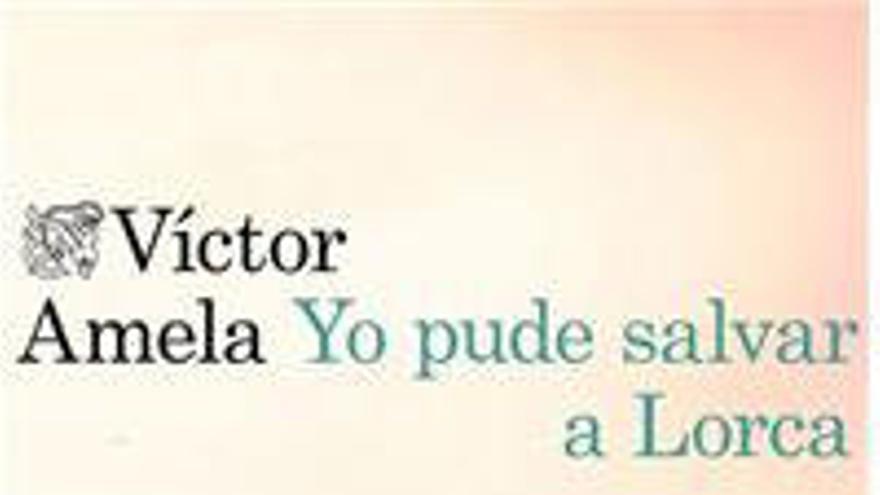Un abuelo abismado en el silencio. Verde y seco como su tierra de la Alpujarra granadina donde los inviernos son blancos y cerrados, Más aún en aquellos tiempos en los que la cartilla de identidad de la gente envejecía sin renovarse hasta que un asunto grave no los obligaba a descender de las cumbres moriscas a la ciudad del otro lado de la nieve. En ese territorio Humeya también estalló la guerra por segunda vez. La primera fue de sangre, cultura y vasallaje, la segunda sucedió por la misma bandera. Sólo que la segunda vez dividió de frente a los hermanos, a los hombres, al llanto en letanía de rosario a la vera del fuego de las chimeneas en cuyo corazón chisporrotean siempre los recuerdos que gimen y jamás arden del todos. Son un rescoldo sobre el que viento aviva el dolor, los secretos, la voz tutelar que un día levanta sus ojos hacia su nieto y desenladrillándose del silencio confiesa una frase, Un hatillo de palabras que podrían marchitarse encima de una tumba, igual que las palabras sobre un epitafio. Sólo que no existe la tumba y el hombre que transmite a un niño una vez tuvo una pistola y que pudo salvar de la muerte a Lorca, no vuelve a enfrentarse con los hechos de los que fue un antihéroe, el perdedor de un acto de coraje en el bando de los que ganaban. No puso nunca que a veces una frase es un golpe de semillas que se plantan y que de ella brota en un futuro una novela que emociona, que interroga, que propone nuevas luces sobre una tragedia humana, poética e histórica a la que todavía nadie le ha podido poner el definitivo rigor de los hechos, los auténticos instantes últimos, la verdad que sigue sin huellas ciertas, y sin cuerpo presente.
Yo pude salvar a Lorca es el nombre de esta historia que Víctor Amela heredó de Manuel Bonilla en un piso de la calle Aiguablanca del extrarradio de Barcelona, y que ha ido tejiendo con documentos, viajes, entrevistas. Con las páginas de esta novela que lleva al lector de la mano a través de instantes de humanidad con miedo y con sueños, con dolor y fronteras que desembocan en una playa con alambre de espino, y va enhebrando luces y sombra de la familia Rosales, especialmente del poeta Luis de quien Bonilla fue amigo y compañero, de Agustín Penón, de Emilia Llanos, de los Hermanos Quero, de la niña Palmira en una plaza del Albyazin desgarrado por cañones, del maestro Justo Garrido con un libro en el bolsillo, como salvoconducto de la supervivencia y la dignidad. Nos queda en una trinchera de la trama, que salta de Torvizcón a Granada, de Granada a Barcelona, del Madrid en armas frente al golpe fascista conmocionando la casa donde reina una radio Crosley, Josep Amela en la batalla del Ebro retando a la muerte, condenado en el penal del Puerto de Santa María a cuyas puertas su consuegro montará guardia. Otro personaje cuyo eco es una fantasma más en las familias nacidas de la guerra y con los dos bandos de España sentados a la misma mesa de la Nochecena. Pavo y cordero, sidra y cava, cada cual cicatriza como puede. Igual que los que n pudieron pasar a Federico a la Alpujarra roja. Lo mismo que Machado cruzando hacia la muerte que lo esperaba en un pueblo recogido como Soria. Lo mismo que el agua de Fuente Grande que nace y nace de memoria y cruza el sendero serpenteado del camino que la derrama en las fuentes de Víznar y de Granada, y a sus orillas los muertos fusilados fumándose el último liado de tabaco.
Nos cuenta suave el dolor, la incógnitas, lo que pudo ser posible, la imagen de un hombre escondido bajo excrementos de gallina, con una prosa limpia que conmueve, alumbra, mancha como el café y corta como el vidrio. Una novela con muchas veredas estrechas y calles nocturnas, por las que transcurre la historia de los últimos días de García Lorca, en cuyo mito se reflejan sus propios abuelos, las mujeres y hombres de aquellos días en los que la nieve fue siempre de rojo y su barro permanece sin flores.