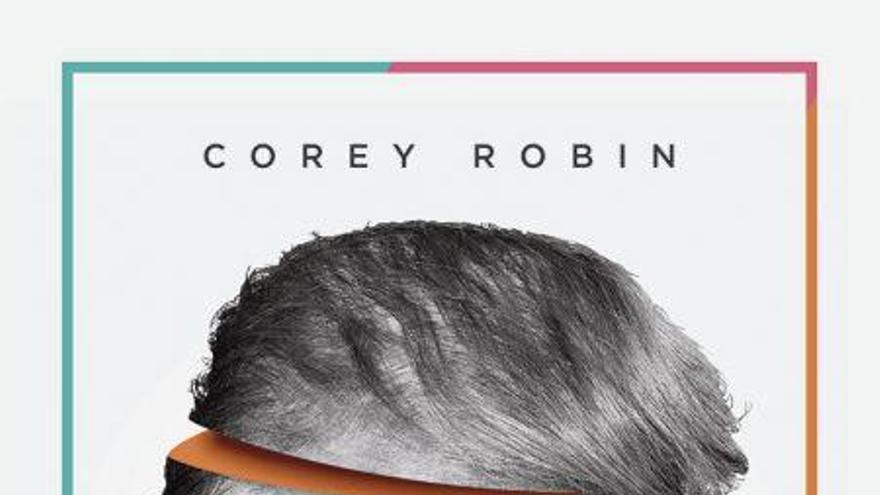El tópico quiere que el pensamiento de derecha sea inexistente, a lo sumo tautológico. Como si al conservadurismo le bastara con repetir una serie de estándares, poco menos que mantras inanes, para cubrir el expediente de su justificación ideológica. Pero este lugar común, tantas veces acatado por una izquierda que ha hecho de la reflexión una de las señas de identidad de su historia, no resiste un escrutinio desapasionado. Es a ese empeño al que se orienta La mente reaccionaria, obra de Corey Robin que desmenuza la filosofía política que se encuentra tras la reacción, para mostrar que lecturas de cierta índole (la izquierda piensa; la derecha se limita a mandar) no sólo son deshonestas, sino que resultan dolorosamente ingenuas.
Robin confiesa haberse interesado por el conservadurismo cuando el final de la Guerra Fría pareció confirmar el paradigma de Fukuyama y uno de sus corolarios: la apoteosis del libre mercado. Robin comenzó a detectar entonces entre ideólogos conservadores, caso de Irving Kristol y William F. Buckley, un paradójico desencanto ante la situación creada. Porque la idea de un Imperio dominante, que la Historia servía en bandeja al milenarismo norteamericano, se elevaba según estos pensadores sobre un pedestal poco fiable. El neoliberalismo, esto es, la conquista del argumento político por medio de la razón económica, no era un pastor eficaz para hacer de Estados Unidos el gran cuidador de rebaños. Al alentar el interés propio por delante del nacional, el libre mercado debilitaba las esencias de una razón que reclamaba estándares superlativos, con un evidente aroma nietzscheano: el carácter agonístico de toda contienda, la aristocracia de la voluntad y la inteligencia, el elogio cósmico de la desigualdad. El Imperio no podía ser sólo un Midas de la riqueza; debía ser ante todo un capitán de hombres. Los ataques del 11-S fueron el gesto que sirvió para despertar a ese Imperio con pies de barro de un sueño fundado única y exclusivamente sobre el poder económico. Asunto distinto es cuánto duró el furor guerrero que sacudió al durmiente y qué consecuencias tuvo su regreso a la vigilia. Para desengaño de los Kristol y los Buckley, el Imperio no estuvo a la altura del órdago.
Robin convoca en su relato a luminarias (de Edmund Burke a Leo Strauss, pasando por los economistas de Viena), se cita con la más epatante mediocridad (crudísima su disección de Ayn Rand, la autora de El manantial) y arriba al omega absurdo pero fascinante que representa Donald Trump, cuyo arte de la negociación, tabla de la ley firmada a cuatro manos junto a Tony Schwartz, es analizada con desparpajo. De fondo, domina la idea de que los logros del pensamiento conservador sólo se dan cuando al otro lado hay una izquierda capaz de lanzar retos a la altura. El capítulo sobre Trump, encarnación y epítome de esta ausencia radical de intelecto político a un lado y al otro de la ecuación, ilumina la desoladora hambruna que hoy acosa al viejo, venerable empeño de la res pública.