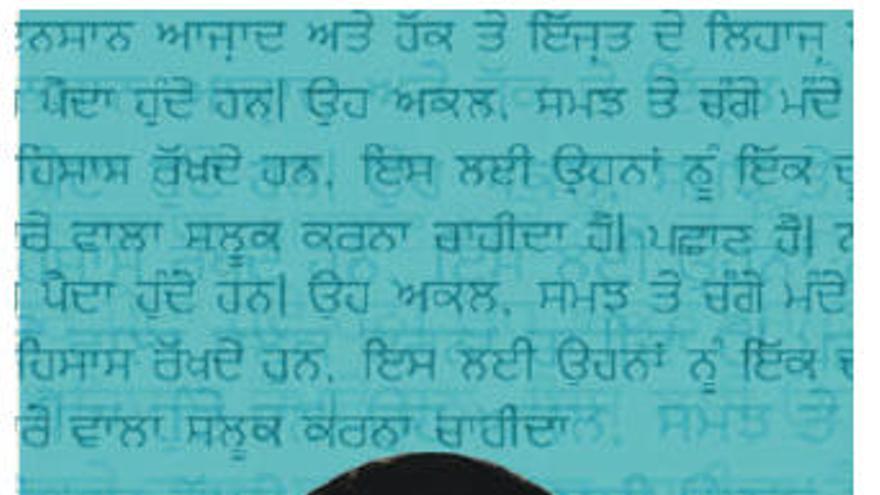Hace más de cuarenta años y con veinticinco kilos menos me senté a la mesa de un restaurante paquistaní tratando de obtener una nueva graduación en cocinas del mundo que hasta el momento no tenía. Las comidas de la infancia y de la adolescencia habían transcurrido plácidamente y sin sobresaltos, acunado por dulces sensaciones familiares. Las de la casa de una de mis abuelas -la única que conocí y me transmitió curiosidad por cosas que jamás había probado- y el trasiego en compañía de mi madre, asociado al repiqueteo de sus tacones y el embriagador aroma del perfume que utilizaba, en busca de pescados de roca y hermosas piezas de lenguado que más tarde rebosaban sobre el plato cocinados a la meunière.
De niño descubrí las huevas de merluza, que no he dejado de comer, y algo curioso que jamás volví a probar y no he oído que nadie en este mundo haya presumido de haberlo hecho: los corazones fritos de bonito, oscuros y prietos, fibrosos y con una textura que por una extraña razón que desconozco me agradaba enormemente. Las entrañas son indigestas, decía mi madre. No se puede abusar de ellas. La excepción era el hígado de ternera que, como al resto de los niños de mi generación, estaba lamentablemente obligado a comer, al menos una vez por semana. El hígado es un renconstituyente, oía decir por ahí. Las lentejas tienen mucho hierro. A mí, curiosamente, las lentejas siempre me han gustado. Igual que el cocido madrileño y otro tipo de platos tradicionales que nunca figuraron, por lo general, dentro de las apetencias infantiles. En ese sentido siempre fui un niño facilón. No recuerdo nada que me resultase odioso o especialmente desagradable, salvo el hígado antes citado y las vainas (judías verdes), que me resultaban insoportables.
Naturalmente tenía mis predilecciones: los ya citados lenguados a la molinera, las croquetas de pollo, los fritos de coliflor, los sesos a la romana, los huevos fritos con salchichas y patatas, los huevos rellenos con salsa de tomate, rebañar la bechamel del cazo y, sobre todo, el escalope de ternera empanado, grande como una sábana. ¡Ah, el escalope! Con los años he aprendido a apreciar la finura conceptual de las milanesas y los schnitzel vieneses frente a la grosería del cachopo, tan de actualidad. Sobremanera cuando a este último lo acompañan, como es frecuente, los champiñones de lata y los pimientos morrones, también de bote.
Pero volvamos al restaurante paquistaní de Londres donde me gradué en currys. Se hallaba en Paddington a unos pocos metros del flat de Westbourne Terrace donde vivía. Al principio las elecciones eran de lo más corriente en una carta de esas características: pollo tandoori, curry de pollo, ternera al curry, pakoras (verduras fritas), arroces variados del tipo baasmati, biryanis y blancos, y montañas de pan de todas las clases: naam, chapati, paratha, etcétera. Mi primera devoción gastronómica oriental fueron los restaurantes indios y paquistanís. En ellos me aficioné a las especias y abrí, a la vez, al paladar a otras sensaciones más sutiles. En cualquier caso, me dispuse a probar de todo lo que aún me quedaba por comer habiendo sido un niño, ya digo, con cierta curiosidad en la mesa. Poco difícil, al contrario extraordinariamente receptivo. La aventura indochina se presentaría al poco tiempo en el bistrot del viejo Club 100 de Oxford Street, entre concierto y concierto. La cocina italiana de las pastas y de las verduras comparecería en mi vida algo después para resarcirme de los macarrones incomestibles de los internados. Con el paso de los años, no he encontrado otro tipo de comida capaz de satisfacerme más y de forma más natural y sencilla que la del querido país transalpino.
Los currys tenían para mí el mismo valor de lo exótico que para Jay Rayner, crítico británico del Observer, los caracoles que comió en un pueblecito suizo, junto a la frontera italiana, la primera vez que se sentó solo a la mesa de un restaurante, a los once años. La historia me ha llamado la atención, porque aquellos caracoles con ajo y mantequilla, comidos con sus pinzas, y acompañados de crujiente pan blanco, supusieron para Rayner la lanzadera de su vida profesional. Aquella noche de un viaje de estudios, el escritor gastronómico después de haber malcomido decidió iniciarse en la aventura por su cuenta pidiendo la carta en el restaurante del hotel. Lo que eligió eran caracoles bourguignon, una prueba de fuego para un inglés adulto y un salto al vacío para un adolescente. Acompañados de ajo. Para completar la imagen de frogeater que sus paisanos tienen de los vecinos franceses sólo le habría faltado pedir ancas de rana. Emocionado, Rayner volvió y volvió. Al cuarto día ya no le ofrecieron la carta, simplemente le llevaron la fuente de hierro con los caracoles a la mesa. Entonces estaba lejos de saber que uno podía ganarse la vida saliendo a comer por ahí. De ello se percató más tarde después de haberse dedicado al periodismo de sucesos, pero con su mentalidad de niño abierta a todo tipo de comida estaba labrando una vocación.
M.K.Fisher, autora de algunos de los libros más relevantes sobre gastronomía que conozco, escribió en uno de ellos, Sírvase de inmediato, quizás su título más famoso, que a la edad de dieciocho o diecinueve años la percepción gastronómica o no existe o es enormemente ingenua. Cabría pensar que mucho menos a los once. Puede que, por lo general, sea así. Sin embargo existen casos de precocidad. Yo sabía con diecisiete, es posible que algo ingenuamente, lo que me gustaba y me producía placer. Tanto que, cuando marché de casa, decidí aprender a cocinar para poder seguir comiendo los platos que me apetecían. También supe enseguida que debía abrirme a nuevas experiencias. Por eso, en el paraíso metropolitano londinense de los restaurantes indios y paquistanís, decidí emprender la exótica aventura de las especias. Rayner, al que todo eso no le resultaba tan tentador por conocido y habitual, lanzó, en cambio, su mirada sobre los caracoles bourguignon, que su madre había comprado una vez en una delicatessen del Reino Unido. Fue su ingenua percepción gastronómica. Y la siguió como un poseso.
La cocina calienta el corazón. La buena. La mala sólo sirve para incendiarnos el humor. Ello no quita para que en el tránsito de la infancia a la vejez cometamos más de una estupidez en busca del placer inmediato. Pasados los cincuenta, algunos caemos en el error del glotón eternamente joven, que citaba M. K. Fisher, y empezamos a engordar. Pensamos cómo la comida es el placer que nos queda, sobre todo quienes hemos festejado a Talleyrand por decir que en la vida hay dos cosas esenciales: ofrecer buenas cenas y llevarse bien con las mujeres. Pero todo empieza con la curiosa ingenuidad infantil.