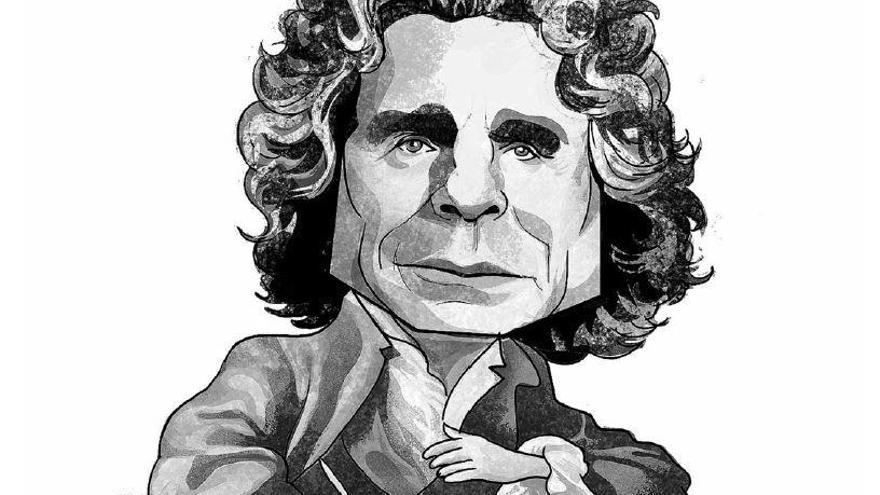Se puede decir que entre el hiperoptimismo del psicólogo cognitivo de Harvard Steven Pinker, su fe en el progreso, y las opiniones de los clásicos pensadores de la Ilustración se ha levantado un inoportuno muro. Invocar la nostalgia por la razón adquiere todo el sentido del mundo en medio de la crisis intelectual y el momento político -Trump en la Casa Blanca y los populistas tratando de adueñarse del mapa de Europa-, y Pinker piensa, como es lógico hacerlo, que con ella se pueden obtener buenas respuestas a través del humanismo y la aplicación del método científico. Sin embargo, ha surgido la ruptura en cómo contar la historia de la Ilustración y lo que realmente significa en la actualidad. Ahí es donde surge el conflicto.
Pinker se aparta de los estudiosos que se interesan más por una historia de la Ilustración que explora aspectos negativos como el racismo, el genocidio, la explotación laboral o el deterioro ambiental. Para él son cosas obvias, disociables. Le parece más interesante y provocador imaginarse una cultura paralela o una segunda cultura de pesimistas contra la Ilustración, la razón y la ciencia. Probablemente la disputa real anide entre el optimismo a grandes dosis y la debida cautela. Naturalmente ha habido a lo largo de los tiempos quienes han convertido el chute que supuso el conocimiento de la Ilustración en feroces mecanismos destructivos, por ejemplo, en el caso del racismo científico, pero no es cierto que el avance del conocimiento sea particularmente culpable de la esclavitud, el cambio climático o de los excesos del capitalismo. Con respecto a este último hay razones para desvincularlo, y otras que permitirían situar algunos de sus efectos más salvajes antes de esa era del florecimiento humano. La lucha librada entre los estudiosos de la Ilustración y Pinker por causa de su libro llega a resultar desconcertante y plantea alguna que otra pregunta. Después de todo, ¿por qué alguien como el profesor de Harvard, que defiende las Luces no tendría que llevarse bien con un grupo de académicos que se dedica a estudiarla? ¿Y por qué esos académicos no estarían encantados de que el libro resultase tan interesante para el público lector en general?
Pinker lleva razón al rechazar la tendencia de quienes ven la Ilustración simplemente y a través de un prisma oscuro como la causa fundamental del racismo, de la barbarie de las guerras europeas o del colonialismo. Max Horkheimer y Theodor Adorno, con da y otros indicadores de bienestar para argumentar que, contrariamente a la percepción general de que el mundo vive un deterioro, hemos sido testigos de un progreso notable. Igual que en Los ángeles que llevamos dentro, su anterior obra publicada también en España por Paidós, sostiene que la violencia ha disminuido drásticamente a lo largo de los tiempos. El argumento del progreso humano se vuelve aún más asertivo en esta secuela. Las campañas fallidas de Hillary Clinton, en Estados Unidos, y la victoria del Brexit, en 2016, han venido a demostrar que para muchas personas la palabra «progreso» significa más de lo mismo. Cuando se sienten condenadas por él, cualquier alternativa, incluida la regresión más evidente, se siente como si soplara un viento de libertad. Aunque creamos firmemente en él, insistir en el argumento de que la política de las últimas cuatro décadas sigue siendo la mejor de las posibles parece a veces la música de un disco rayado que se escucha sin apenas esperanza. La medicina de Steven Pinker para este mal inquietante de incredulidad es multiplicar el progreso. Para él no son cuatro o cinco décadas, sino tres siglos que son los mejores de la historia de la humanidad. En defensa de la Ilustración es un alegato audaz, en ocasiones algo iracundo, de la racionalidad científica y el humanismo liberal, del tipo que arraigó en Europa entre mediados del siglo XVII y finales del siglo XVIII. Por eso, en su pelea, el autor esgrime como arma principal los datos cuantitativos para que resplandezca la evolución atribuida al progreso. Dos terceras partes del libro están dedicadas a la contabilidad con el objetivo de definir cabalmente el estado del mundo. Salud, riqueza, desigualdad, paz, democracia y así sucesivamente hasta resultar agotador; ante las torrenciales convicciones de Pinker uno echa en falta puntos de inflexión que permitan aclarar las dudas de quienes pudieran abrigarlas en algún momento de la lectura de este vigoroso manifiesto. La reflexión por contra se dirige a combatir a los «intelectuales de izquierda» y «posmodernistas» que, según él, se empeñan en manipular las cifras más negativas de la producción mundial y en falsear la realidad para envenenar a los votantes en contra del progreso y hacerles creer que la democracia liberal es lo mismo que el fascismo. Varios supuestos enemigos del progreso son aplastados por interpretar mal los hechos o por utilizar razonamientos morales sospechosos.
La confianza con la que Pinker analiza los problemas que hoy causan tanta ansiedad, como el aumento de la desigualdad y el calentamiento global, puede resultar convincente, aunque delata más de una maniobra política cuestionable. Algunas de las preocupaciones mundiales las despacha con demasiado desparpajo: la desigualdad económica no es en sí misma una dimensión del bienestar humano, escribe, pero eso es todo. En cuanto al clima, necesitamos calmarnos y abrir nuestras mentes a la geoingeniería. Si realmente es una cuestión importante no tardaremos en resolverla, añade. A Pinker no le preocupa la acusación de elitismo. Sabe que se trata del mismo mantra empleado por los populistas de derechas y de izquierdas para «desenmascarar» a las clases bien posicionadas en la economía y en la inteligencia, de las democracias liberales. Los ambientalistas aprovechan, a su juicio, las intuiciones primitivas del esencialismo y la contaminación entre un público científicamente analfabeto, mientras que sugiere que la mayoría de los votantes ignoran no sólo las opciones políticas ante sus ojos sino los hechos básicos. Sin duda es consciente de que la razón no ganaría en el mundo en que vivimos y en las actuales circunstancias concursos de popularidad, pero defiende con la determinación que le caracteriza que aplicarla es la única manera de ganar la batalla del progreso. Tampoco desconoce que los hechos no siempre validan los argumentos políticos y éticos, por mucho que le guste aportar pruebas concluyentes. Hábilmente logra arrimar el ascua a su sardina cuando sitúa las Luces y la Ciencia del lado correcto de cada conflicto histórico, mientras que reserva el horror de los últimos dos siglos a la ignorancia, la irracionalidad y el oscurantismo. En ese caso, nada que objetar.