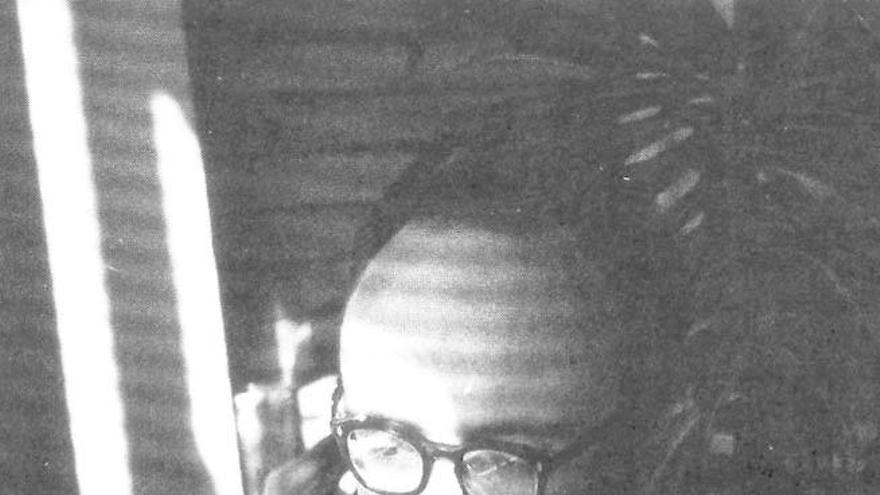Hundido, sí; autosaboteador de su vida y obra, también; pero siempre consciente de sí mismo. Por eso nadie mejor que él, Ángel Vázquez Molina, para resumir su propia derrota en estas líneas que remitió a su gran amigo Emilio Sanz Soto: «Yo también soy un corrompido. Sin fe en Dios, egoísta y sin ninguna confianza en mí mismo. Homosexual, alcohólico, drogado, cleptómano...». Para muchos, fue el último verdaderamente maldito de las letras españolas, el autor del, quizás, mejor soliloquio de papel en nuestro idioma -La vida perra de Juanita Narboni- y ganador del entonces (1962) todavía prestigioso Premio Planeta con Se enciende y se apaga una luz. Para otros tantos, un habitante de barras de bares adicto al whisky y al tintorro y, para algunos menos, aquel funcionario del censo de Jubrique que terminó sus días en una pensión de Madrid sin dinero ni, sobre todo, ganas de seguir prorrogando su enemistad con la vida. Hace 35 años ya de aquello. Tenía 51 años. Pero el fin de su vida lo escribió décadas antes, en el cuento Las viejas películas traen mala pata: «Me miré en el espejo y me sentí desamparado. Aquella habitación era tan pequeña y aquellas manchas de humedad tan grandes».
Sus padres, Álvaro Vázquez y María Josefa Molina, procedían de Málaga, de Jubrique; al poco de casarse viajaron a Tánger, la ciudad cosmopolita y decadente del momento, para buscarse la vida, necesariamente otra. Allí tuvieron al pequeño Antonio -años después cambiaría su propio nombre por una razón aplastante: «Antonio me suena a torero»-. No era, ni mucho menos, una familia ejemplar: el padre, un bruto y un borracho sin remedio, solía apalizar el pequeño; tampoco la madre era un refugio para el niño: ambos, confesó la propia mujer, no pudieron pasar jamás del amor-odio. Al menos, de su madre, apodada Mariquita La Sombrerera por regentar una tienda de, en efecto, sombreros, pudo extraer una de las habilidades que marcarían su prosa: la oreja siempre presta al diálogo, que entrenó escuchando las historias en diferentes idiomas de los clientes y clientas de la malagueña; un oído audaz que aplicó magistralmente en La vida perra de Juanita Narboni, un monólogo que es un diálogo entre yaquetía, andalucismos y frases en francés y árabe.
Libros
Ángel Vázquez aprendió, cómo no, a la suya: no terminó el Bachillerato -problemas económicos- pero se hizo con lo que necesitaba en los libros que engullía de forma desmedida. Y así, entre trabajos precarios y poco más, fue creciendo en ese Tánger de oropel y culturalismo, ese lugar-escenario bizarro poblado por diletantes, huidos y escritores en busca de sus límites -Truman Capote, Allen Ginsberg, Joe Orton, Jean Genet: todos recalaron allí; también Paul y Jane Bowles: ella llegó a ser una de sus grandes amigas-, pero también hosco y cruel. Vázquez, con Emilio Sanz Soto como gran cicerone, pudo habitar en el Tánger exquisitamente decadente pero el que hizo suyo fue el de tentaciones y tormentos: «Odio a los efebos de esta playa de Tánger, al que el rico turismo anglosajón ha convertido en un prostíbulo dorado y al aire libre. Lo mío son los militares ya maduros y sin graduación, los curas a la española, barrigudos y catetos, y los que riegan las calles de noche encapuchados en sus uniformes amarillos», le confesó el escritor a Jane Bowles. Quizás, en realidad, no eligió esa puesta en escena, sino que entendió que era la que merecía. Porque, dicen los que lo conocieron, que Ángel Vázquez se veía de físico algo vulgar y carácter social bastante menos rutilante que el de otros miembros de la fauna modernísima del momento -tampoco le gustaba nada lo que escribía-, compensaba sus carencias con ese cinismo y amargura que sólo esconden tristeza y desilusión. «Era tímido, arrinconado, en parte por su carácter solitario y en parte por la mafia editorial que sólo aúpa a los que venden imagen. Reunía todas las características de un personaje kafkiano, desarraigado de su propia vida interior y desarraigado del mundo exterior, al que temía y repudiaba. Bebía con exceso, no cuidaba su cuerpo...», escribió hace años Juan Antonio Monroy, amigo de Vázquez.
Porque, a pesar de ganar el Planeta, a pesar de haber compuesto a una mujer fundamental de la literatura española del siglo XX, Juanita Narboni -curiosamente, una actriz de Marbella, Mariola Fuentes, la encarnó en la última de las dos adaptaciones a la gran pantalla de la novela-, como dejó dicho Sanz Soto con la franqueza que da la verdadera amistad íntima, «Ángel Vázquez no fue nunca nadie en Tánger. En España, tampoco».
En España, tampoco. Lo descubrió a partir de 1959, cuando Marruecos recuperó su independencia y zanjó definitivamente el verano cosmopolita, elitista y de club ilustrado y perverso que parecía eterno. Vázquez aguantó unos años pero pronto se dio cuenta de que los europeos empezaban a no ser especialmente bienvenidos. Tampoco, en realidad, huía de nada: las razones que le retenían en Tánger, su abuela y su madre -dependientes de él y con enfermedades mentales- habían fallecido. Entonces empezó a sentirse más nadie que nunca. Y decidió instalarse en Jubrique, la localidad desde la que partieron sus padres en busca de otra vida. Poco se sabe más que el que trabajó en el censo del ayuntamiento -hoy, la localidad, que nombró al escritor Hijo Adoptivo a título póstumo, cuenta con el Edificio Ángel Vázquez a modo de espacio para actividades culturales-.
Madrid
La caída lenta llegó al autor a Madrid, concretamente al número 98 de Atocha, una casa de invitados que al poco de verla acertó a describir: «Es la mansión de Drácula». «En Madrid llevó una existencia mísera. Dormía en pensiones baratas; frecuentaba tabernas de mala muerte; el poco dinero que ganaba dando clases de francés y de inglés lo gastaba en alcohol. Un frío 26 de febrero de 1980 la muerte arrastró su soledad hasta la desolación del sepulcro», relató Monroy. Un fallo cardiaco acabó con su vida. Se habría mirado en el espejo y se habría sentido desamparado. Horas antes había quemado un par de novelas que no sabía o no quería terminar. Su vida sí la terminó. Suponemos que como le dio la gana. Cuentan que fue Lara, el magnate de Planeta, quien se hizo cargo de los gastos del entierro.
Hoy, a Ángel Vázquez Molina apenas se le recuerda, y si se menciona su nombre es para hablar de un «autor de culto» o «maldito» -como yo mismo he hecho para intentar hacerme con la atención del lector-. El culto, para las iglesias y las maldiciones, para los ritos paganos. Vázquez Molina seguro que vive más cómodo en nuestro olvido, al que aspiró durante toda su vida; contravénganle y lean su corta obra.