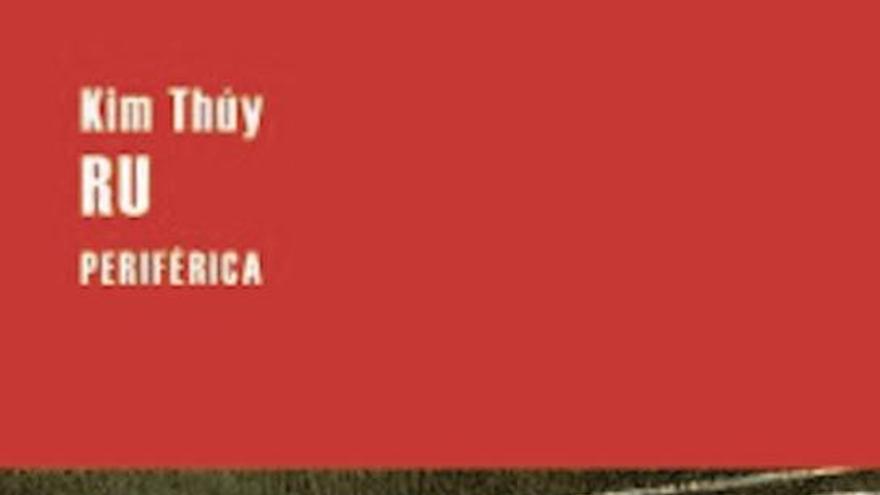Hay una anécdota memorable en Ru, el debut de Kim Thúy, obra publicada originalmente en 2009 y hoy recuperada por Periférica, que explica de manera impecable el clima moral del texto y uno de sus pilares: la conquista de una equidistancia en el juicio a través de la vivencia compartida del horror y de la benevolencia. La narradora recuerda en esa escena cómo, tras la llegada de los comunistas del Norte al Saigón proamericano, un joven inspector del Vietcong inventarió las propiedades de la familia de Thúy para descubrir un armario destinado a contener los sujetadores de la abuela del clan y de sus seis hijas. El inspector no entendía por qué aquellas personas necesitaban tantos filtros de café, y por qué además todos ellos se conservaban por duplicado en cajones forrados con papel de seda. A ojos del joven comunista, las copas de finos encajes de París sólo servían para traer a su memoria el recuerdo del café que su madre vendía en los puentes de Hanói a cambio de unas monedas. Bien mirado, un sujetador de lujo es un objeto muy parecido a un filtro de café. De esa identificación inesperada, nacida de la experiencia de dos conciencias separadas por una frontera ideológica, pero también antagónicas por su realidad cotidiana, Thúy extrae una lección decisiva. Resulta imposible odiar a quien ha crecido en la miseria, por más que esa persona nos trate con crueldad y pueda llegar a ser injusta.
La historia de Thúy es la historia de esa apropiación, la de un criterio ético en medio de la debacle. Hija de una pudiente familia vietnamita del Sur huida primero a Malasia y más tarde asilada en el Canadá francés, en cuya lengua hoy escribe, Thúy aborda en este extraordinario libro las diversas estancias de su periplo, sus idas y sus vueltas, los meandros de una educación afectiva y sentimental que concluye en una celebración de la diversidad por un lado y del orgullo identitario por otro. Hay en estas páginas, de una generosidad a menudo lacerante, en las que su autora desvela circunstancias nada amables de su propia vida (el autismo de su segundo hijo, por ejemplo, o la conmovedora historia de la deficiente Tía Siete), un capital de verdad que anonada y admira. El impudor de la literatura obra aquí, una vez más, sus poderes. El lector asiste entregado a una existencia que primero fue regalada, que después fue terrible y que al final vuelve a ser resonante, pero que siempre, en medio de la adversidad o del triunfo, ha crecido consciente de que no existe mayor insolencia que creerse en posesión de un estatuto moral inobjetable.
Todo ello amparado por una lengua despojada pero bellísima, con ecos de otra escritora que conoció de primera mano la realidad de lo que un día se llamó Indochina, la enorme Marguerite Duras, cuya sombra tutelar, nunca nombrada, siempre presente, sobrevuela las páginas de un texto que merece ser leído con devoción, respeto y gratitud.