Relatos
Turguénev y las flores rotas de la vieja Rusia
Alba rescata ‘Aguas de primavera’, uno de los relatos más representativos del autor y de su interpretación nihilista del amor; quizá una de sus concreciones más influyentes en la ficción y la sentimentalidad del siglo XIX

Iván S. Turguénev. / L. O.
Sólo los rusos tienen alma. Al menos, entendida con cierta consistencia lírica y referida a lo que ha venido a significar ese concepto trotón que tantas mutaciones ha sufrido a lo largo de la historia y que la contemporaneidad se ha obstinado en domesticar en abstracciones pretendidamente análogas y tan parecidas en el fondo a su molde original como la curvatura del espacio al contorno de la cabeza de Einstein. Ruso, entendiendo por lo ruso una tradición literaria, diametralmente opuesta, por cierto, a la mitología cavernaria de Putin, no lo puede ser cualquiera. Y a la vez lo son muchos que ni siquiera lo saben. Como todas las grandes creaciones del arte, la influencia de sus grandes autores se filtra hasta nuestros días hasta difuminar su autoría y su imagen de marca, confundiéndose en una manera de contar y de sentir tan sigilosamente presente en la cultura actual como el derecho romano y eclesiástico en la jurisdicción o los cenadores con banquitos en las casas de campo.
El peso de las letras rusas, si es que es tan claras las fronteras y tal cosa puede llegar a ser mensurada, trasciende el ámbito libresco para representar, si no una cosmovisión, una representación embrionaria del yo y de la psique moderna. Algo que hunde sus raíces, de manera tan conmovedora al trasluz de su asumida influencia, en la revolución que representaron las primeras traducciones en París e, incluso, en la envarada Inglaterra victoriana, donde, al estilo de Mao, pero sin pegar un tiro fuera de las páginas, lograron transformar la sociedad y a su principal y disminuido fedatario: el hombre. Muchas veces sin atender a su origen y, sobre todo, a sus matices, que son incontables y van más allá de la apariencia tan presta a la parodia del coche de caballos, los mayordomos enciclopédicos y el té con el samovar. Turguénev, que hasta prácticamente su muerte anduvo a las bravas con Tolstói y Dostoyesvki, es quizá, en ese contexto un epígrafe tan propio como lo fue Gógol. Sobre todo, por su tan denostado occidentalismo y su elegante rechazo a las disquisiciones históricas y nacionalistas de sus coetáneos. Pero también por ser el artífice de una literatura que, como la de Chéjov, se sumió en la extraña paradoja de trazar paralelismos e inaugurar una secuencia cuyo rastro es prácticamente imposible de delimitar y que a la vez nace y muere con su propia obra. Una obra que, como ocurrió con la escritura de Aguas de primavera, se forjó entre el éxito y una inseguridad intermitente, acaso fruto de la censura de la crítica, sus traumas infantiles -padre elusivo, madre autoritaria- o de su proverbial frustración amorosa.
Aguas de primavera, uno de sus relatos más representativos, junto a la monumental Padres e hijos o Primer amor, es quizá la pieza más autobiográfica del autor. Publicada en 1872 y recuperada para el lector en español por Alba en la versión fluida y harto informada de uno de sus principales valedores en España, Joaquín Fernández-Valdés, resume de forma deliciosa- encantadora, según su amigo Flaubert- las obsesiones y aportaciones del autor: su destilado nihilista del amor romántico (con trasunto incluido entre su inalcanzable diva, la cantante de ópera Pauline Vierdot, y la némesis femenina del texto), su interés por la liberación de la servidumbre y por la interpretación de lo ruso en Europa -y viceversa-, y la orfebrería prosística de un estilo tan sencillo y a ratos epocal como atemporal y cargado de imágenes potentes y universales. Turguénev en este texto, tan teatral como poético, y que tantas dudas y, al mismo tiempo, pasión le generó en su día, quizá por sus concomitancias con su biografía, da rienda suelta concentrada a la que probablemente sea su herencia con más lustre y repercusión en el zeitgeist sentimental del siglo XX: la sempiterna alma rusa y su reformulación del mito del amor, al que él, partiendo de una premisa casi cortesana, añadió la pátina derrotista que a golpe de realidad sobrevenida dejaría cerca del abismo a tantos jóvenes idealistas atolondrados. El coste del error, la tensión entre la pureza y antónimos subsidiarios de mala prensa como la sumisión, el erotismo obsesivo o la pérdida. Temas que llegan hasta Godard y personajes que, como la femme fatale de la novela, no dejan de guardar similitud con paradigmas de la ficción contemporánea como Madame Bovary -la más rusa de las protagonistas francesas- e, incluso, con Woody Allen. Y que, además, se unen de manera tan sólida como magistral en su concisión de reflejo de su tiempo y de la incipiente dialéctica entre mundos en descomposición: el campo frente a la ciudad, el nacimiento de la burguesía, la reivindicación campesina, la decadencia de la aristocracia, el recelo creciente entre las naciones, la pervivencia y adulteración de los lances de honor... Una historia tan limpia como compleja en su letra pequeña y casi un icono. El placer de volver a lo fundamental y la sensación, como siempre con Turguénev, de que fuera hace mucho frío y tal vez sobre casi todo.
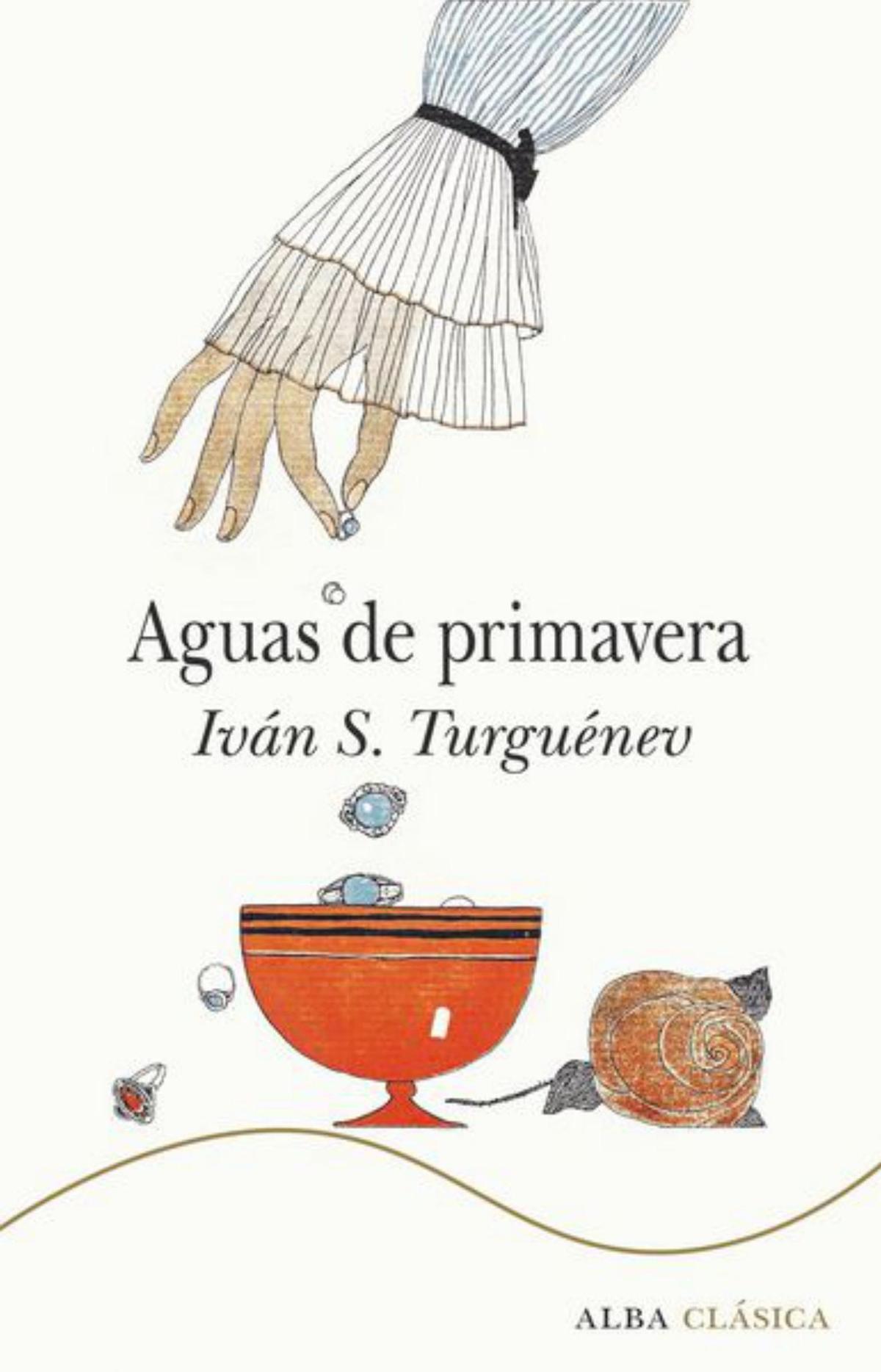
Portada de 'Aguas de primavera'. / L. O.
Iván S. Turguénev
- Aguas de primavera
- Editorial: Alba
- Traducción: Joaquín Fernández-Valdés
- Precio: 21,00 euros
- Werner Herzog: una vida nada común
- La funesta primavera del 36: los meses que decidieron el futuro
- Marlon Brando, ese actor nacido para fascinar
- Martín-Santos: la vanguardia perdida
- Haruki Murakami, lector de sueños
- Libros, fantasmas y simpatía en Jerez de la Frontera
- Anne Sexton: mas allá de la partida de dados
- T. C. Boyle, un clásico americano poco conocido